Contexto literario
Para que el lector se sitúe en el contexto que rodea la inmortal novela del noble ruso, vamos a recordar a algunos de los autores y obras que circundan a su Ana Karenina. Diremos que apareció publicada por entregas entre 1875 y 1877 y que el autor tenía en esos momentos 47-49 años, habiendo nacido en 1828 en la rusísima ciudad de Tula, al sur de Moscú, donde se instaló la primera fábrica de samovares del mundo.

En orden cronológico de nacimiento, algunos de los escritores y escritoras célebres e influyentes contemporáneos de Tolstoi fueron Víctor Hugo (1802), Poe (1809), Dickens (1812), Turguénev (1818), las hermanas Brönte (1816-1820), Baudelaire, Dostoyevski y Flaubert (1821), Verne e Ibsen (1828, igual que Tolstoi), Lewis Carroll (1832)…
Víctor Hugo, de quien se sabe positivamente que influyó en Tolstoi, era ya muy mayor, pero seguía en activo cuando se publicó Ana Karenina. Poe, que murió joven, ya había desarrollado toda su obra cuando salió la Karenina. Dickens también murió antes, así que ya había escrito todo lo que tenía que escribir. Turguénev, quitando un par de cosas que hizo después, también había publicado casi toda su obra. Las Brönte también murieron jovencísimas, así que Tolstoi tuvo ocasión de conocer todos sus escritos. Baudelaire y Flaubert también habían publicado ya sus obras más conocidas. Dostoyevski también, exceptuando Los hermanos Karamázov. Julio Verne, aunque escribió docenas de obras después de 1875, ya había escrito las que pueden considerarse sus creaciones más célebres: Viaje al centro de la tierra, Veinte mil leguas de viaje submarino y La vuelta al mundo en 80 días. Ibsen ya era un reconocido dramaturgo, aunque todavía no había parido su obra más famosa (La casa de muñecas). Carroll, a quien hemos escogido como punto final, ya había publicado también las dos partes de Alicia (1865 y 1872).
Los referentes indiscutibles de la literatura rusa de la época eran Pushkin y Gógol. En música, existía aún la alargada sombra del difunto Glinka (padre del nacionalismo musical ruso) y campaban a sus anchas Los cinco, y también Chaikovski, pero en las altas esferas se miraba mucho hacia Europa. Se iba al teatro y a la ópera, que era fundamentalmente italiana, Mozart o Wagner. El francés era la lengua educada para la nobleza y se observaba también a Inglaterra para muchas cuestiones, y a Alemania para otras. Es natural, dado que los grandes avances técnicos, científicos y filosóficos de la época habían tenido lugar en aquellos países.

En la novela se citan, como curiosidad, a Wagner como músico, y a Zola y Daudet como escritores, que eran autores de moda por aquellos tiempos. Zola no había escrito aún Nana ni Germinal, y faltaban veinte años para el conocidísimo J’accuse…! (caso Dreyfus), pero ya había ganado la fama primera con Thérèse Raquin. Daudet también había escrito ya Tartarín de Tarascón, su creación más conocida. Había otros autores jóvenes de interés, como Galdós, pero es improbable que Tolstoi lo hubiera leído (aunque a la inversa sí sucediera, posiblemente a través de ediciones francesas).
Las grandes heroínas de la época (mirando desde aquí), que no se sabe hasta qué justo punto conocía y reverenciaba Tolstoi, eran Alicia y todas las personajas de las Brönte. Hasta donde uno recuerda, las únicas personalidades femeninas verídicas y profundas eran precisamente las de las hermanas Brönte. La Catherine de Cumbres borrascosas, así como la Helen de Wildfell Hall de Anne, o su Agnes Grey, y también las protagonistas de Charlotte, como Jane Eyre o Shirley y algunos otros personajes de la juvenil saga de Verdópolis; decía que estaban todas estas mujeres sujetas a la sociedad patriarcal y se movían dentro de ella como entidades constatables, es decir, creíbles, incluyendo a la Frances Henri de El profesor.
Quitando el caso de Alicia, que si ha lugar se comentará en otro momento, el resto de heroínas están embutidas en el papel de mujer ortodoxa. Da igual si son cumplidas amas de casa o libertinas, todas parecen y son retratos de mujeres, y mujeres plausibles (no en todos los casos), pero no parecen ser mujeres de verdad. La más mujer de los otros autores podría ser la Bovary, pero más parece una mujer vista desde fuera que desde dentro.

Las otras mujeres, cuando las hay, son también retratos fortuitos. La Sonia de Crimen y Castigo podría ser cualquier personaje de Dickens o Collins, y las mujeres comunes en la literatura de la época son seres idealizados y mayormente objetos decorativos o, sin más, accidentes donados por la naturaleza a una raza de hombres, como los caballos, la luna y las hogueras.
A la derecha, Sonia Marmeladova, de Crimen y castigo (Dostoyevski). Ilustración de Dementy Alexeievich Shmarinov (1945).
Es importante mencionar que Tolstoi mismo elaboró en cierta ocasión un listado con las 50 obras que más le influyeron e incluyó a otros autores y autoras contemporáneos que no hemos nombrado, quizá porque el tiempo los ha maltratado y en la actualidad no gozan de una posición tan relevante como los que sí se han mencionado. Estos son Mrs. Henry Wood (Ellen Wood), George Eliot (Mary Ann Evans) y Anthony Trollope, todos ingleses.
Intermezzo
Quiero hacer un paréntesis y romper una lanza en favor de algunos autores masculinos que han intentado ponerse en la piel de las mujeres (en ocasiones con éxito meridiano), y también a favor de otros que, sin intentar ponerse en su piel, han hecho retratos sinceros de mujeres reales o, aunque no lo fueran, mujeres que ellos pensaron que respondían a lo que debía ser una mujer, en primer lugar alguien con ojos y pestañas, y con el mismo derecho a vivir, pensar y decidir que cualquier varón.
A otros autores (masculinos también) hay que agradecerles su aportación, aunque sea pequeña, lo mismo que al inventor de las bragas modelo brasileño, a cada uno en su justa medida, ya que no hay por qué juzgarlo todo desde el punto de vista del género.
Contexto social
Toca Tolstoi los temas que tocan todos los rusos contemporáneos: la pujanza del socialismo, la liberación de los mújik y su papel en la producción, y el próximo orden social, Rusia como nación frente a los otros países… Y toca también la liberación de la mujer desde varios puntos de vista: su independencia económica y social, el divorcio como válvula de escape de la infelicidad, su incorporación al trabajo (ocupando el mismo puesto que el hombre), etc. Obviamente, todo en una fase muy embrionaria, pero también se deja ver un apunte: la independencia es mucho más fácil para quien tiene dinero.
Un personaje que aparece como figurante (llamado Pestsov) sirve a Tolstoi para dar algunas pinceladas. Dice, entre otras cosas:
Las mujeres aspiran a la educación, quieren tener derecho a ser independientes. Les oprime y les agobia la conciencia de que es imposible conseguirlo.
Contexto femenino
Todas las protagonistas de esta novela se sujetan al arquetipo de mujer cuyo objeto en la vida es casarse. Se repiten algunos esquemas que también aparecen en Guerra y paz (anterior a la Karenina).
La infiel
La heroína, Ana Karenina, aparece de entrada como una mujer casada, con un hijo, y es partidaria de la perennidad del matrimonio. Cuando le sale un pretendiente (Vronski), se da cuenta de que aborrece a su marido y se lanza en picado a una vertiginosa aventura que acaba rápidamente con su unión conyugal.

En Guerra y paz, aunque con un perfil diferente, estaba de representante la Bezújova (liada con Dólojov), que también despreciaba a su marido, pero mantenía su posición por conveniencia.
La desengañada
Tanto en Ana como en Guerra tenemos una historia similar: un hombre de bien, aunque no muy atractivo, pretende a una jovencita, pero esta se deja seducir por alguien más guaperas que luego la deja plantada. En este caso tenemos a Kitty (que luego volverá a los brazos del hombre de bien) y en Guerra y paz teníamos a Natasha, que en su caso no reanuda la relación con el primer pretendiente.

La resignada
Hace lo que tienen que hacer las mujeres, pero por ese camino su vida es un humeante mojón. Aquí tenemos a Dolly, hermana de Kitty, que está llena de hijos y sufre los engaños y desprecios de su marido, que es un bon vivant. En Guerra y paz había un personaje similar, la princesa María, que aguantaba estoicamente el carácter sádico de su padre, aunque luego acabó todo bien, ya que el padre se murió y ella se lió con un gachó.

Intermezzo again
Como una curiosidad transversal, las mujeres de Tolstoi se vuelven feas cuando ya han cumplido su cometido. Por ejemplo, podemos leer estas frases durísimas sobre la antaño bellísima y atractivísima Ana, que ahora está embarazada y en ocasiones se pone celosa:
Ana ya no era como al principio; se había estropeado su aspecto físico, tanto como el moral. Estaba más ancha y su rostro adoptó una desagradable expresión que deformó sus facciones. La miraba [Vronski] como se mira una flor arrancada, marchita, en la que cuesta reconocer la belleza que le impelió a arrancarla, destruyéndola así.
Más adelante, Ana recobra su belleza perturbadora. Es curiosa esta percepción del embarazo como elemento afeante ya que, al contrario, se suele percibir en las embarazadas un aura de belleza que no está presente en otras fases de la vida de la mujer: voluptuosidad, equilibrio, rejuvenecimiento, saludabilidad… Es muy probable que Tolstoi quisiera tomar el embarazo de Ana como punto de inflexión dramático, y de ahí su adecuación narrativa a la percepción física de nuestra heroína.
A Kitty le sucede lo mismo. Una vez que es conseguida por Lievin, aunque él la ve más hermosa que nunca, para el resto del mundo la cosa es bien distinta:
… mírala: ¡parece medio muerta!…
Kitty parecía mucho menos bella que de costumbre con su guirnalda de casada, y todos pensaban que se había afeado un poco.
Dimensión psicológica y evolución de Ana
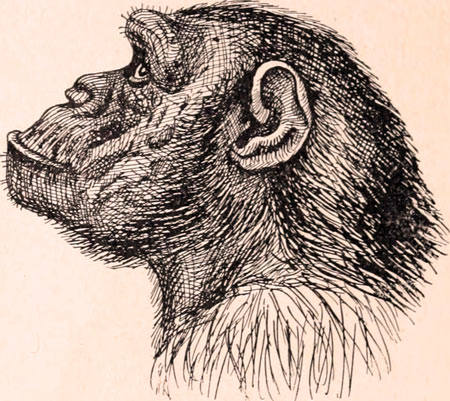
Ana, el personaje principal, sufre una serie de transformaciones algo caprichosas. La evolución del personaje es de modo habitual algo imprescindible en cualquier historia. Algo debe cambiar o, si no, no tendríamos guión.
De primeras, Ana está inmersa en la normalidad más insulsa que pueda concebirse: es una mujer casada con un hombre veinte años mayor y tiene un hijo mocito. Cuando aparece en escena, juega el papel de mediadora entre su hermano y su mujer, que está dispuesta a abandonar al marido porque se ha enrollado con la típica institutriz francesa. Más tarde, su hermano hará a cambio el mismo papel, cuando sea ella la que traiciona la sagrada institución del matrimonio.
Aunque antaño las mujeres de treinta años eran consideradas viejas o acabadas, en el mejor de los casos, se describe a Ana como una mujer muy atractiva, ágil, vital, esbelta, con la frescura de una chavala de veinte, pero también seria y portadora de una vida interior inaccesible para los extraños. Con dinero, un marido influyente y un hijo ya criado, Ana está en la flor de la vida.
Al poco de conocer a su admirador, se dedica en exclusiva a “ponerse a tiro” para ser seducida. Vronski ha dejado plantada a Kitty y ha seguido a Ana hasta San Petersburgo con el único objeto de besar por donde ella pisa, a sabiendas de que es una mujer casada. Habría de adjudicarse una palabra que describiera esta fase. Digamos seductoria, ya que Ana ejerce activamente el papel de sujeto pasivo en esta fase de enamoramiento.
La narración da un golpe de timón y se nos presenta a Ana entregada por completo a su amante. Se ha producido un cambio. Es la Ana cambiada. Aunque pueda conservar alguna vaga idea sobre la religión, el matrimonio y las apariencias, todo ello queda supeditado al amor que siente por su amante, enfrentado al desprecio que siente por su marido. En el punto medio queda su hijo Seriozha de quien, a priori, decide no separarse bajo ningún concepto. Es también la Ana atrapada en el sistema. Ahora se ha vuelto insegura y fea, según Tolstoi. Toca fondo cuando está a punto de morir, después de dar a luz a su hija ilegítima. Se reconcilia momentáneamente con el marido, quien concede el perdón únicamente porque piensa que va a morir y así será un negocio moral redondo para él.
Otro golpe de timón y nos encontramos a la Karenina recuperada y viviendo con Vronski en el extranjero. Aunque todo parece ir sobre ruedas, el cambio de vida es total y en ambos amantes surgen dudas sobre el porvenir. Es una Ana renovada, pero todos los sucesos recientes ejercen un peso enorme sobre ella. Mientras Vronski busca ocupaciones con las que liberarse del inestable clima que reina en el hogar, Ana hace contabilidad de todo lo que ha perdido con el cambio y lo que aún le queda por perder, y es en este momento de desequilibrio cuando se vuelve una auténtica heroína (o antiheroína) de novela rusa: insegura, celosa, neurótica y morfinómana. Dolly visita a Ana y echa un vistazo, para ver cómo es la vida de una mujer liberada del yugo de un matrimonio infeliz, y se vuelve a casa corriendo, pensando que esa vida será buena para otras, pero no para ella.
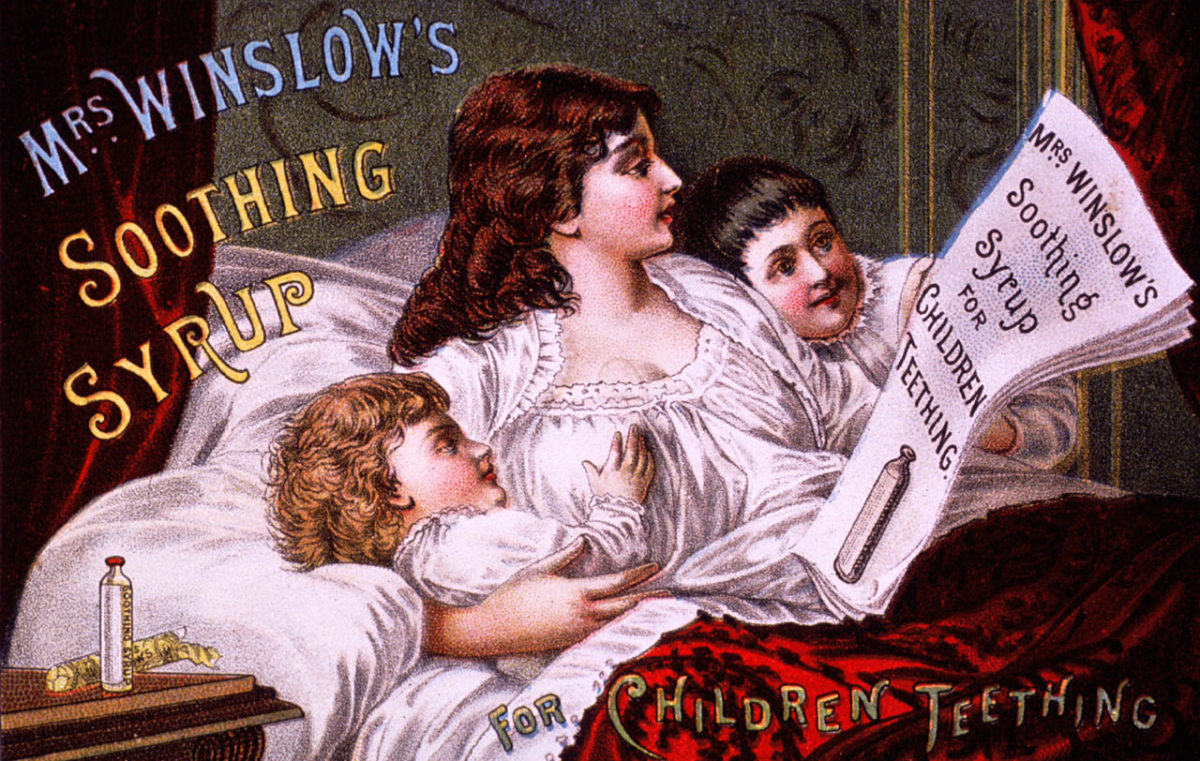
Al poco, Lievin va a visitarla en compañía del hermano (de Ana) y este queda prendado de su retrato, primero, y de su persona, después. Ana reconoce en un teatral aparte que se ha esforzado por seducirle, aunque su verdadero objetivo sigue siendo Vronski, su amante, que a su parecer se ha tornado frío como el témpano, insensible a su situación, aunque no a sus encantos, aunque puede que ande detrás de otras y puede que ya no la ame… Un tropel de aunques y puedes al que se suma su condición de proscrita social sin visos de solución. Es la Ana acorralada y desesperada. Con el dolor de haber abandonado a su hijo y de que la nueva hija con Vronski no puede cubrir ese hueco; con el dolor de no poder regularizar su situación legal; con el enfriamiento de la relación con su amante y la continua sospecha, y sabiendo que todos los agentes externos la señalan con el dedo, ella misma comienza a considerarse un ser abyecto e inmoral. Todo ello hacer hervir su sangre, provocando un fin dramático e irreversible.
Conclusión
Al contrario de lo que sucede en las películas comerciales americanas, donde el individuo se reafirma y se impone a la sociedad, en la novela de Tolstoi la sociedad reduce a mierda a cada uno de los personajes. En ningún caso se denuncia que eso sea una injusticia. Es algo que sucede y, en realidad, lo que a cada cual acontence es ajeno al resto del mundo. Los problemas existenciales de Lievin solo le incumben a él. La muerte de Ana solo afecta a Vronski, a quien ella quería dañar. Son tan pobres e insignificantes los esfuerzos del ser humano… Digamos ser humano como si dijéramos granito de arena en un universo que no comprendemos. La única idea redentora es la que le brota en su cabeza a Lievin, el co-protagonista aburrido de esta novela: vivir acorde con la verdad y no buscando el beneficio propio en todo momento.
Es un universo complejo el de las mujeres que nos muestra Tolstoi, pero al mismo tiempo resulta angosto y asfixiante. También es cierto que se retrata algo muy concreto: el mundillo de la nobleza rusa en la segunda mitad del siglo XIX, y las sociedades moscovita y peterburguesa. La enojosa atención al detalle que se nos ofrece en las escenas de caza, por ejemplo, no tiene equivalente en el mundo femenino, ya que el narrador omnisciente es varón y no osa inmiscuirse demasiado en cosas de mujeres.
Se habla de la emancipación y del divorcio (cosa de la que no se pudo hablar en España hasta la II República en 1931 y, tras el lapso franquista, de nuevo hasta 1981), y no se lapida a nadie, cosa que no está mal. Destaca el ensañamiento brutal con la adúltera a todos los niveles sociales, frente a la flagrante normalización del mismo hecho —o peor— en el caso masculino (representado por Vronski y por el hermano de Ana). No está de más señalarlo, aunque cualquiera que sepa algo sobre el mundo ya habrá advertido que esto siempre ha sido así, y que en la actualidad hay importantes progresos en ese aspecto, aunque solo en una pequeña parte de este planeta.
En lo que respecta a las mujeres, el personaje de Ana es interesante y el autor hace un esfuerzo intelectual muy valioso para pintar su retrato, aunque en ocasiones lo hace con trazo grueso. No sabemos nada de ella antes de que aparezca en escena, pero Tolstoi nos describe su posición y no se ve que destaque por nada en particular. Luego se va viendo que aborrece la vida con su marido. En ningún momento se queja de los usos sociales. No es rebelde, no hace un descubrimiento extraordinario, ni se le aparece un fantasma. Sin más, se enamora de un señor y decide apostarlo todo por el amor. Luego la cosa se queda en lo que hay. Su amante nunca deja de amarla, en realidad, pero la intensidad amorosa que requiere Ana no es de este mundo. O, al menos, no es suficiente para compensar el daño que ha recibido al transgredir las reglas sociales existentes. Sea como sea, a ella no le vale.

Las otras mujeres, en mi opinión, no ofrecen nada digno de mención, exceptuando a la condesa Lidia, pero la dejaremos de lado por jugar un papel muy secundario.
